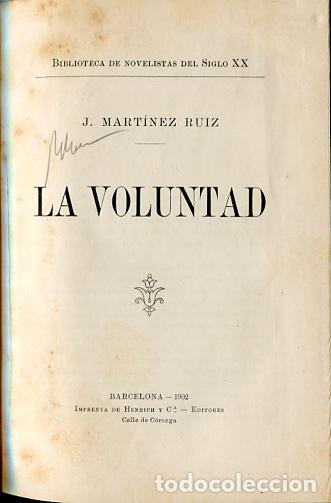Entusiasmo por la realidad (2):
Castillos de arena
Manuel Ballester
En el límite entre el mar infinito y la playa, el niño
construye castillos de arena.
Cuando el niño cambie de juego o regrese a casa, ¿qué será
de aquellos castillos?
Poco importa que la marea se los lleve o que sea el viento.
O los paseantes. Poco importa. Lo único cierto es que los castillos tienen una
existencia efímera.
Al niño no le importa.
Porque puede hacer otros castillos. Estar en otros juegos. O
en su hogar, con los que le quieren y en quienes confía. Al niño no le importa,
en suma, porque vive en el eterno presente, que es la edad de los dioses.
Al niño le da igual porque ni añora el pasado ni le preocupa
el porvenir.
Los niños viven en el
paraíso.
Por el contrario, nuestra estancia en el Edén pertenece a
nuestro pasado. Poco importa ahora si lo abandonamos por nuestro propio impulso
o algo nos expulsó. El hecho es que no vivimos ya en el Paraíso. Todos dejamos
atrás la infancia. Nuestra mirada al paraíso infantil no se hace sin añoranza.
Nuestra mirada al futuro no se hace sin inquietud.
Al abandonar la edad de los dioses hemos entrado de lleno en
el tiempo humano.
Los niños viven el presente rotundo y eterno. Nosotros
pasamos por un presente frágil y quebradizo que, como Jano, está pendiente de
lo que fue y lo que será. El tiempo humano, más que presencia en el presente,
es tristeza por el hermoso pasado (“todo tiempo pasado fue mejor”, al parecer),
y desazón ante la incertidumbre que vendrá a derribar los castillos que hoy
ocupan nuestro afán, nuestro trajín y nuestros trabajos.
Los adultos trabajamos. También jugamos, también construimos
castillos de arena. Pero con la certeza de que todo lo que hacemos volverá a
ser tierra y polvo. La liturgia católica recuerda cada Cuaresma: Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem
reverteris: no olvides que todo lo que es terreno, a la tierra volverá. Todo pasará, será pasado. Poco importa
la ilusión que hayamos puesto: la vida nos alejará más y más de nuestras obras
y, sean las que sean, serán arrastradas por los ríos que van a dar al mar.
Es difícil imaginar al niño Jorge Manrique construyendo
castillos al borde del mar. Pero su versión del Ubi sunt?, ¿Dónde están, qué fue de Tirios y Troyanos, de reyes y
señoríos?, expresa idéntica experiencia de quien mira con pesar la escasa
consistencia del castillo de arena, la fugacidad de todo lo (meramente) humano
que es, por decirlo con Unamuno, El
sentimiento trágico de la vida del hombre de carne y hueso. Magníficamente
expresa esto mismo Saint-Exupéry cuando el experto en realidades consistentes y
duraderas, el geógrafo, le dice que su flor carece de interés porque “es
efímera”. Y efímero significa, “que está amenazado de próxima desaparición”. La
flor de El Principito simboliza, como
es sabido, el amor, la persona amada, lo que dota de sentido y unidad a toda su
aventura vital. El amor no es la vida, la flor no es la existencia, sino lo que
da nervio y sentido a la vida. Pobre Principito cuando descubre que ¡también la
flor es efímera!
Si esto es así… Si esto fuera así, ante la vida sólo nos
quedarían dos opciones realmente serias: la inconsciencia infantil, vivir
volcados en la existencia inmediata, cogiendo las flores de cada día hasta el
fin de los días, pero con la atención fija en cada flor. En esa hipótesis hay
aún otra opción: vivir conscientemente nuestra vida intentando disfrutar aún
con la conciencia de finitud, aún sabiendo que Sísifo es nuestra figura:
siempre empujando una roca hasta la cima de la montaña, cae la roca y la tarea
vuelve a comenzar. En esta versión, la vida sería, así lo escribe Camus, un absurdo
rodar. Absurdo o ceguera, no hay más. Sic
transit gloria mundi. Todos los castillos serán abatidos, todas las
ilusiones pasarán. Todas las flores se marchitarán: así es lo efímero.
Hasta aquí los argumentos y experiencias ¿No habrá más?
¿Sólo podemos elegir entre la sensualidad pueril o la trágica actitud de
Sífifo?
¿Habrá que concluir que sólo es feliz el inconsciente? ¿Sólo
quien carece de inteligencia y comprensión de la realidad? ¿Únicamente quien no
entiende el mundo y la vida?
¿No será, más bien, lo contrario? ¿Cómo llamar sabio a quien
no es feliz?
El niño es feliz no por ser ignorante sino porque vive según
la verdad. Él no lo sabe, pero vive su vida y su mundo como un regalo. Vive un
estilo de vida que han hecho posible sus padres, no él. Reconociendo y
disfrutando lo que la vida le da en cada momento es como está bien. ¿Que el mar
se lleva el castillo? Pero no el gozo que experimentó en su construcción. Y
mañana construirá otro; o jugará en otro lugar a otra cosa con otros amigos. Si
intentase apropiarse de cada
castillo, de cada juguete, destruiría el juego mismo y se perdería el objetivo:
el niño es feliz por haber jugado, no por retener el juguete.
Quizá el adulto ha dejado de confiar en la vida y en sí
mismo. Quizá ha dejado de mirar su vida y el mundo como un misterio, como un
don, como un regalo. La misma vida que nos regaló arena para construir
castillos, que nos dotó de cualidades con las que obtener logros profesionales,
que nos puso delante amigos; esa vida, ¿no tendrá nuevas sorpresas, nuevos y
mejores regalos? ¿no sería torpe, a nuestros años, intentar aferrarnos a lo que
corresponde a otros momentos de la vida? Porque el esfuerzo por apoderarnos del
pasado puede volvernos ciegos para las maravillas de este momento; puede
dificultar el entusiasmo por nuestra vida y por el mundo. Porque cuando
descubrimos que todo es gratis, todo es gracia (Bernanos), lo normal es vivir
entusiasmado, feliz.
Publicado en la sección “Entusiasmo por la realidad” de Letras de Parnaso, nº 64, sept 2020, pp.
16-17:
https://issuu.com/jpellicer/docs/edicion64?fbclid=IwAR02WnQfg2Co1eG53rwbiFm5x9sNs3nWGjb4IrASBzZquybyl0LTtiV_144